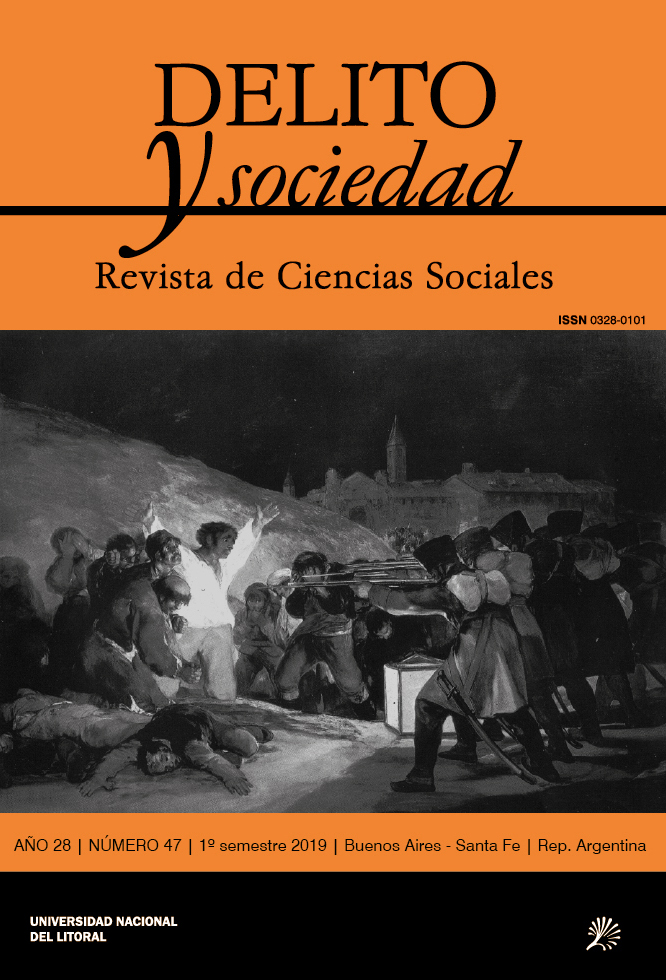Algunas notas sobre la criminología cultural*
Cultural criminology: some notes on the script

Recibido: 26/10/2018
Aceptado: 30/11/2018

Keith Hayward
Universidad de Copenague, Dinamarca
Jock Young**
Universidad de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos
* Publicado originalmente en Theoretical Criminology, 8 (3), 2004, 259-285. Traducción de Ariel Ospitaleche y revisión de Augusto Montero (Universidad Nacional del Litoral).
** Jock Young falleció el 16 de noviembre de 2013 cuando se desempeñaba como profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Resumen
En el presente artículo, los autores abordan algunas de las características principales de la criminología cultural, una perspectiva que ha tenido un notable desarrollo en los últimos años. En particular, definen la necesidad un nuevo enfoque «cultural» en la criminología contemporánea, en el marco de la Modernidad Tardía, que nos obliga a replantearnos tanto su objeto como su método de investigación. Esta propuesta, que se define como novedosa, busca trazar su genealogía en enfoques como el «naturalismo» de Matza, la fenomenología radical de Becker o la perspectiva crítica de la National Deviancy Conference, entre otros. De esta forma, los autores plantean la necesidad de disputar el campo criminológico con aquellas «criminologías» quedenominan «positivistas», «neoliberales» o «académicas». Por último, esbozan algunos ejemplos de este «nuevo/viejo» enfoque para la criminología..
Palabras clave
Criminología cultural, modernidad tardía, criminología crítica.
Abstract
In this paper the autors address some of the main characteristics of cultural criminology, a perspective that has had a remarkable development in recent years. Especially, they define the need for a new «cultural» approach in contemporary criminology for the Late Modernity, which forces us to rethink both its object and its research method. This proposal, that defines itself as novel, seek to trace its genealogy in approaches such as Matza’s «naturalism», Becker’s radical phenomenology or the critical perspective of the National Deviancy Conference, among others. In this way, the autors raise the need to dispute the criminological field with those «criminologies» that they call «positivists», «neoliberals» or «academics». Finally, they outline some examples of this «new/old» approach to criminology.
Keywords
Cultural Criminology, Late Modernity, Critical Criminology.
Permítasenos empezar con una pregunta: ¿qué es este fenómeno llamado «criminología cultural»? Por sobre todo, es poner el crimen y su control en el contexto de la cultura; es decir, la visualización del delito y las agencias de control como productos culturales —como construcciones creativas—. Como tales, deben ser leídos en términos de los significados que llevan consigo. Además, la criminología cultural busca destacar la interacción entre estos dos elementos: la relación y la interacción entre construcciones desde abajo hacia arriba y construcción es desde arriba hacia abajo. Su foco siempre recae sobre la continua generación de sentido en torno a la interacción; reglas creadas, reglas rotas, la constante interrelación entre empresa moral, innovación moral y transgresión.
Yendo aún más lejos, busca ubicar esta interrelación en lo más profundo de la enorme proliferación de imágenes mediáticas del delito y la desviación, donde cada faceta de estos se refleja en un vasto salón de espejos (ver Ferrell, 1999). Intenta dar sentido a un mundo en el cual la calle escribe el guion de la pantalla y la pantalla escribe el guion de la calle. No hay aquí una secuencia lineal, más bien la línea entre lo real y lo virtual se encuentra profunda e irrevocablemente desdibujada.
Todos estos atributos: la naturaleza cultural del delito y el control, su interacción en una interrelación de construcciones; la mediación entre realidad y ficción, noticias y literatura. Todo ello ha tenido lugar a lo largo de la historia y es, por lo tanto, una base necesaria para cualquier criminología que pretenda ser «naturalista». Sin embargo, dos elementos hacen a la criminología cultural esencialmente tardomoderna: en primer lugar, está el extraordinario énfasis en la creatividad, el individualismo y la generación de un estilo de vida en el presente, junto con medios masivos de comunicación que se han expandido y proliferado como para transformar la subjetividad humana. Desde esta perspectiva, la comunidad virtual se vuelve tan real como la comunidad que se encuentra fuera de nuestras casas —grupos de referencia, vocabularios de motivos e identidades se vuelven globales en aquel dominio—. En segundo lugar, existe un entendimiento común respecto del hecho de que fue a comienzos del período tardo moderno cuando emergieron los antecedentes de la criminología cultural. Porque a mediados de la década de 1970 tuvo lugar el giro cultural dentro de las ciencias sociales. En este sentido, es fundamental el trabajo de Clifford Geertz, cuya antropología simbólica ha tenido influencia en disciplinas que van desde la historia a la literatura, de la ciencia política a la historia del trabajo (véase, por ejemplo Berlanstein, 1993). Aquí, el énfasis está puesto en comprender la acción social en términos de una lectura profunda de la cultura. Tal como escribió Geertz:
El concepto de cultura que sostengo (…) es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados.(Geertz, 1973: 5; véase también el comentario en Harcourt, 2001: 109-121).
En este esfuerzo, es explícito un acento en lo interpretativo más que en lo mecanicista; en lo naturalista más que en lo positivista. Por consiguiente, tanto la reducción de la acción humana a un reflejo de la situación material comoa la representación positivista de una cultura pre existente son descartadas. Dentro de este campo, se vuelve primordial un análisis interpretativo que hace foco en la forma en que los actores humanos generan significado.
En paralelo a este desarrollo, ocurrió un movimiento similar —culturalen su enfoque y posmoderno en su sensibilidad— en la sociología de la desviación. Tal como señaló Stan Cohen en su famosa frase: «después de mediados de la década de1960 —mucho antes de que Foucault hiciera estos temas intelectualmente respetables y lejos de la «Orilla Izquierda»— nuestro pequeño rincón de las ciencias humanas fue atrapado por un impulso deconstruccionista» (1997: 101). En Gran Bretaña hubo dos grandes influencias en este proceso de deconstrucción: la fenomenología y la teoría subcultural. La tradición fenomenológica radical de Becker, Kitsuse y Lemert, complementada con el construccionismo social de autores como Peter Berger y Thomas Luckmann, fue extraordinariamente influyente. Particularmente, en la medida en que implicaba un acento en las libertades existenciales de aquellos «restringidos» y «oprimidos» por las etiquetas y los esencialismos de los poderosos. Estas ideas nunca fueron tan claras como en el libro de David Matza Becoming Deviant (1969), con sus conceptos de «naturalismo», «deriva», pluralismo, ambigüedad e ironía, por un lado, y de delito y transgresión por el otro. La síntesis de este enfoque con la teoría subcultural tuvo su génesis a finales de los a década de 1960, en la London School of Economics, con la obra de David Downes The Delinquent Solution (1966). Aquí, un énfasis tanto en la subcultura como forma de “resolver problemas” como en la naturaleza expresiva más que instrumental de gran parte de la delincuencia juvenil comenzó a neutralizar la teoría subcultural estadounidense, más rígida, de tradición mertoniana. La cultura no era una cosa allá afuera para ser aprendida y representada, más bien los estilos de vida eran algo que evolucionaba constantemente. Esta línea de investigación fue luego desarrollada en el trabajo de estudiantes de doctorado de la London School of Economics, incluyendo a Mike Brake (1980), Stan Cohen (1972) y Jock Young (1971), quienes se enfocaron en la forma en que las culturas desviadas eran tanto creadas por los actores involucrados, como mediadas y construidas por el impacto de los medios masivos de comunicación y las intervenciones de los poderosos. Estas ideas reunieron un mayor impulso teórico en la National Deviancy Conference; los trabajos de Phil Cohen (1972), Ian Taylor (1971), and Geoff Pearson (1975), enfatizando la necesidad de una sociología humanista de la desviación que tuviera en su núcleo un sensible método etnográfico. Finalmente, esta visión llegó a su madurez en el Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, especialmente en los diversos análisis de la cultura juvenil llevados a cabo por Stuart Hall, John Clarke, Dick Hebdidge, Tony Jefferson y Paul Willis (véase, por ejemplo, Hall y Jefferson, 1975; Hebdidge, 1978; Willis, 1977). En estos trabajos la cultura juvenil es vista como una colmena de creatividad, una arena de soluciones mágicas donde los símbolos se combinan en estilos de vida, un espacio de identidad y descubrimiento y, por sobre todo, un lugar de resistencia.
Esta reelaboración de la sociología estadounidense reemplazó una teorización subcultural estrecha por nociones como expresividad y estilo, relocalizando la transgresión como una fuente de significado y «ocio». Evocó una rica narrativa de simbolismo y una toma de conciencia respecto de la realidad como algo mediado. Para mitad de la década de 1980 esta sociología humanista, apuntalada por medio de duras críticas a los métodos positivistas, era una fuerza importante dentro de la criminología. Sin embargo, desde ese momento ha habido un evidente rebote hacia el positivismo. Es en este contexto que la criminología cultural busca volver a trazar sus raíces y avanzar hacia el siglo veintiuno.
¿Cuál es la razón de este hiato? Uno no tiene que mirar muy lejos para identificar las fuerzas materiales y externas que han transformado la criminología. Para empezar, está la continua expansión del sistema de justicia penal, particularmente dentro de los Estados Unidos, pero también en la mayoría de los países occidentales. Este desarrollo, aparentemente inadvertido, involucra gastos masivos en cárceles, policía, regímenes de tratamiento y dispositivos de prevención del delito, desde los CCTV hasta el monitoreo electrónico de personas. Es un proceso acompañado y amplificado por la «guerra» contra las drogas y, más recientemente, la «guerra contra el terrorismo». Estos desarrollos han asegurado, por supuesto, que se disparara la demanda de consultoría e investigaciones evaluativas. Estas transformaciones se reflejan claramente en la forma en que la criminología es enseñada y difundida actualmente en las universidades occidentales, en la medida en que los departamentos responden a las nuevas demandas de entrenamiento del personal del sistema de justicia penal, tanto de operadores como investigadores. En efecto, el crecimiento exponencial de los estudios sobre la justicia penal ha conseguido que esta subdisciplina constituya ahora el sector más amplio de la enseñanza de las ciencias sociales. Los alumnos que alguna vez hubieran estudiado política social y administración pública ahora se vuelcan comúnmente a estudiar la justicia penal —una clara consecuencia del desplazamiento de la política social basada en intervenciones de tipo welfare hacia otra basada en el «sistema de justicia»—. Además, la restringida financiación disponible para la educación superior ha conllevado a una considerable presión sobre las facultades para recaudar fondos externos para la investigación (véase Robinson, 2001). De esta manera, la industria del control del delito comenzó a ejercer una influencia hegemónica en la criminología académica. Las «guerras» contra el crimen, la droga, el terrorismo, y ahora el «comportamiento anti-social», demandan datos, cifras, insumos y resultados cuantitativos —«no» demandan debates sobre la naturaleza misma de estas batallas—. Tampoco quiere, de hecho, cuestionar su definición, más bien requiere datos «sólidos» y evidencia «concreta». La base social del positivismo está asegurada. Agréguese a este proceso el ascenso del pensamiento neoliberal en las esferas económica y política, y el movimiento hacia una sociedad de mercado no mediada, donde los valores del mercado se vuelven el ethos dominante (véase Taylor, 1999; Hayward, 2004a), y se tiene la base para el desarrollo de la teoría de la elección racional —una forma, como sostendremos más adelante, de positivismo de mercado—.
La respuesta en la academia ha sido sustancial y de gran alcance. La investigación ha comenzado a estar dominada por la evaluación estadística, se le ha restado importancia a la teoría y se evitan los datos «blandos» (véase por ejemplo, Ferrell, 2004). No hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de que el formato dominante en la actualidad de las revistas académicas —teoría mal desarrollada, análisis regresional generalmente seguido por resultados más bien inconcluyentes— es, de hecho, un género relativamente reciente. Datos que son en realidad técnicamente débiles (debido a las bien conocidas dificultades inherentes a la recolección de estadísticas, ya sean de parte de la policía, las encuestas de victimización o estudios de autodenuncia) y que son, por su propia naturaleza, controvertidos, difusos, ambiguos e inadecuados para ser cuantificados, se revuelven irreflexivamente a través de computadoras. Las revistas académicas y los artículos se vuelven innumerables, pero sus conclusiones y pontificaciones se tornan cada vez más oscuras —perdidas en una mezcla de gráficos, jerga técnica y confusión metodológica—. Mientras tanto, las ramificaciones hacia el interior de la academia involucran una forma de cuasi-profesionalización o burocratización. Esto es más abiertamente evidente en los actuales programas de doctorado. En ellos, la inducción a las técnicas de metodología cuantitativa es una parte central de la formación académica. Al mismo tiempo, los métodos cualitativos toman una posición más relegada —e incluso aquí se hacen intentos bizarros de producir software que permita al investigador cuantificar lo cualitativo—. La distancia entre el mundo de allá fuera —el lugar al que, como recordarán, Robert Park alentaba famosamente a sus estudiantes a ir: «salgan afuera a ensuciarse las manos con la investigación real» (véase Adler y Adler, 1998)— y la academia se vuelve cada vez más grande, cercada por números y esterilizada por impresiones de computadora. En la cima de todo esto, la burocratización del proceso de investigación por parte de los comités académicos supervisores ha atrofiado el alcance y los tipos de investigaciones posibles. Tal como señalaron Patricia y Peter Adler:
Desde fines de la década de1970, aunque sin hacerlo plenamente hasta la década de 1990, las Juntas de Revisión Institucional en la mayoría de los institutos y universidades han vuelto al trabajo etnográfico relativo a grupos delictivos y desviados algo casi imposible de llevar a cabo. Incluso el nuevo Código de Ética de la American Sociological Association cede ante las decisiones de estas juntas, alegando que si los proyectos son rechazados por estas agencias locales la investigación, en la mirada de la asociación, no es ética. De esta manera, desaparece potencialmente cualquier investigaciónetnográfica que involucre un rol encubierto para el investigador (desplazando así a las poblaciones ocultas más lejos de la vista), cualquier investigación etnográfica sobre menores de edad que no obtenga consentimiento parental (obviamente problemático para la juventud involucrada en la desviación o el delito o que sea víctima del maltrato de los padres), y cualquier investigación etnográfica sobre poblaciones vulnerables o problemas sensibles (incluyendo los delictivos) sin la firma de formularios de consentimiento informado que explícitamente indiquen la incapacidad delos investigadores para proteger la confidencialidad de los sujetos. Este enfoque pone a los mandatos burocráticos gubernamentales e institucionales por encima de las negociaciones y acuerdos forjados previamente por quienes llevan a cabo el trabajo de campo, denigrando el impacto de las dimensiones criticas de las técnicas de dicho trabajo tales como la reciprocidad, la confianza, la evolución de las relaciones, la profundidad, los roles cambiantes y el peso relativo de la lealtad en la investigación (sujetos versus sociedad) (ibid., pp.xiv-xv).
Entre la jaula de hierro de las Juntas de Revisión Institucional y el ligero tira y afloja del financiamiento gubernamental, la disciplina cambia inevitablemente su forma, su agudeza crítica y su dirección.
Este es, entonces, el escenario para la nueva criminología cultural. Un lugar irónico dado que, tal como remarcamos, ocurre en la modernidad tardía, que es caracterizada por el surgimiento de una sociedad más individualista y expresiva, en la cual los vocabularios de motivos, las identidades y la acción humana empiezan a perder sus rígidas amarras en la estructura social. Es en este contexto en el que la criminología cultural se torna tanto más apropiada, aunque al mismo tiempo el sujeto empieza a ser dominado precisamente por lo opuesto, un fundamentalismo positivista decidido a empujar a la acción humana hacia lo predecible, lo cuantificable y lo mundano.
Veamos ahora brevemente algunos de los principios más importantes de la criminología cultural. Es importante enfatizar que los diversos tópicos discutidos a continuación no deben ser leídos como una definición prescriptiva o exhaustiva del «enfoque» cultural. De manera similar, estos cinco «temas» tampoco deben considerarse mutuamente excluyentes, más bien pretendemos enfatizar su interconexión —cada uno, a su manera, ayuda a explicar y desarrollara los otros—.
La lente de adrenalina
Dos enfoques del delito dominan la teoría sociológica contemporánea: la teoría de la elección racional y el positivismo —la primera enfatiza lo mundano, la segunda lo mensurable—. Ambas tienen narrativas racionales/instrumentales muy simples. En la primera, el delito sucede a causa de elección(es) racional(es) —es presentado en términos de disponibilidad de oportunidades y niveles bajos de control social, en particular donde los individuos son impulsivos y orientados al corto plazo (ver, por ejemplo, Felson, 2002)—. Curiosamente (o quizás no tanto), cada uno de estos intentos intelectuales están hechos para distanciar el delito de las desigualdades estructurales y la injusticia social. En lugar de ello tenemos individuos pálidos, calculadores, que cometen delitos cuando es posible, junto a presuntas víctimas que, como probables objetivos, son solamente entendidas a través de sus intentos de calcular sus estrategias óptimas de seguridad. En el segundo enfoque, el del positivismo sociológico, aunque la desigualdad, la falta de trabajo, el quiebre de la comunidad, la falta de capital social, etc., son, hasta cierto punto, reconocidas, el salto desde la privación al delito, en particular al delito violento, apenas se intenta aprehender, sino que mas bien se da por supuesto(ver Katz, 2002). De la misma manera que la teoría de la elección racional, esta constituye una narrativa desesperadamente delgada, en la que la intensidad de la motivación, los sentimientos de humillación, ira y rabia —de la misma manera que el amor y la solidaridad— son rechazados. Si la primera es la criminología del neoliberalismo, la segunda es la de la social democracia —pero en verdad hay muy poco que elegir entre ambas—. Incluso son similares en términos de determinismo: la teoría de la elección racional podría ser mejor llamada «positivismo de mercado», dado que entre los determinantes del carácter pobre y la oportunidad para el delito existe solo un pequeño espacio para la más pálida de las elecciones de mercado.
Contra estas dos abstracciones (la del calculador racional y la del actor mecanicista) la criminología cultural contrapone el naturalismo. La experiencia real de cometer un delito, el resultado real del acto delictivo, guardan poca relación con estos estrechos esencialismos. Además, la ráfaga de adrenalina del delito que tiene lugar, tal como señala Jeff Ferrell, entre el «placer y el pánico», los diversos sentimientos de ira, humillación, exuberancia, excitación y miedo, no encajan en estas abstracciones. El delito raramente es algo mundano, y con frecuencia no es algo miserable. Tampoco involucra las recompensas instrumentales que sugeriría la teoría de la elección racional; ni las adaptaciones para los déficits de la desigualdad que el positivismo sociológico señalaría como su mecanismo principal. El ladrón armado, como alguna vez comentó el ex convicto John McVicar (1979), podría llegar a hacer más dinero trabajando como jornalero; el delincuente juvenil, como señaló Albert Cohen hace mucho tiempo, pasa gran parte de su tiempo haciendo travesuras y caos mientras está en la escuela: «el profesor y sus reglas no son simplemente algo pesado, que debe ser evadido. Son algo que debe ser “burlado”» (1955: 28). Y, siguiendo la obra seminal de Jack Katz, Seductions of Crime (1988), la naturaleza sensual, visceral, corporal del delito es ignorada en las descripciones académicas ortodoxas de la criminalidad —en un claro contraste, por supuesto, con los relatos de los perpetradores o incluso con gran parte de la ficción referida al delito—.
Además, tales sentimientos de intensidad se extienden a lo largo de todo el proceso del delito y su representación: desde el delincuente, a los intensos sentimientos decepción y enojo de la víctima, ala emoción de la persecución automovilística, al drama del banquillo de los acusados, al trauma del encarcelamiento. Y detrás de esto, la indignación del ciudadano, el pánico moral de los medios masivos de comunicación, los miedos de la población urbana tanto en las calles como en sus casas. Tal como expresa Ferrell:
La adrenalina y la excitación, el terror y el placer parecen fluir no solamente a través de la experiencia de la criminalidad… sino a través de las muchas capilaridades que conectan el delito, la victimización y la justicia penal. Y en la medida en que estos terrores y placeres circulan, forman una corriente experiencial y emocional que ilumina los sentidos cotidianos del delito y el control del delito (1998: 38).
Tenemos aquí una posición naturalista y existencial (véase Morrison, 1995) que contrasta con el esencialismo desnaturalizado de la teoría de la elección racional y el positivismo sociológico.
La ciudad difusa
Jonathan Raban, en su libro The Soft City (1974), contrasta dos ciudades. Por un lado, señala la descripción convencional de la ciudad como un lugar de planificación, racionalización, consumo y producción masivos —la cuadrícula urbana de barrios y zonas, una jaula de hierro donde la humanidad es encauzada y castigada—. Por el otro, existe la «ciudad difusa», un «espacio» alternativo donde toda clase de posibilidades están en oferta, un teatro de sueños, una enciclopedia de subcultura y estilo. Una representación similar de la ciudad es ofrecida por Michael de Certeau (1984), quien contrasta la ciudad de los planificadores y del discurso racional, de la información cuantitativa y la demografía, con la ciudad «experiencial»; un lugar de interacción a nivel de la calle e intersubjetividad, que suceden por debajo de los intersticios de los planos y los mapas (véase Hayward, 2004a,para más datos sobre esta noción de «dualidad» urbana y su relación con la criminología cultural). Estas explicaciones se asemejan estrechamente a la noción de Mijaíl Bajtín de la «segunda vida del pueblo» (1984) que, como señaló Mike Presdee, es «el único lugar genuino para la expresión de los verdaderos sentimientos de la vida. Es en donde lo irracional se ríe y se burla de lo racional —donde la verdad puede ser pronunciada contra las frías mentiras de la modernidad racional y científica— » (2000:8).
Este análisis «dual» del espacio urbano, no desegregación y división espacial al interior de la ciudad —aunque esto, por supuesto, ocurre inevitablemente—, sino en el sentido de la «vida subterránea» de la ciudad, atraviesa la criminología cultural y debe ser considerado como un concepto organizacional clave. Consideremos, por ejemplo, cómo este enfoque diádico de la vida de la ciudad evoca las teorías que formaron la base de la sociología de la desviación. Dentro de esta perspectiva, la acción desviada era/es entendida, no como un concepto marginal y abstracto, sino más bien como un mundo sumergido apenas velado, que burbujea bajo la superficie de las apariencias (un lugar, por cierto, al que la etnografía puede llegar, pero del cual las encuestas reflejan meramente la superficie) —o, para elegir un ejemplo alternativo, la «vida subterránea» de las instituciones de la que habló Goffman—. No es que la «ciudad difusa» sea la única realidad —lejos de eso—. Sobre todo cuando el mundo racional y burocrático ejerce crecientemente su influencia e impacta sobre cada aspecto de la existencia humana. Irónicamente, es este mundo el que es imaginario, el constructo idealizado de los urbanistas, políticos y voceros oficiales. No captura ni se involucra con los miedos existenciales, las esperanzas, alegrías, resentimientos y terrores de la existencia cotidiana —este idealismo no está, por supuesto, limitado a las cuestiones del delito o la delincuencia—. Este es el mundo en donde ocurre la transgresión, donde la rigidez se derrite, donde las reglas se tuercen y las vidas se viven. Este es el mundo en el que el imaginario de los poderosos impacta sobre los ciudadanos. Tal como señaló Presdee: «la segunda vida es vivida en las grietas y los agujeros de las estructuras de la sociedad oficial. Busca y encuentra lo incastigable al tiempo en que la sociedad oficial busca colmar los agujeros y llenar las grietas, criminalizando y haciendo punible lo que antes no lo era» (2000:9).
Esta lucha entre las fuerzas de la racionalización y las de las posibilidades existenciales y las vidas vividas es central para la criminología cultural. Es la tensión advertida en el trabajo de Ferrell sobre el aburrimiento y la resistencia (urbana), y en el de Keith Hayward y Mike Presdee sobre la mercantilización de la cultura. No se trata, en consecuencia, de que la teoría de la elección racional o el positivismo sociológico (con sus imágenes de planificación e inclusión) no puedan entender la realidad del delito, sino más bien que estas teorías son precisamente las que crean la jaula de hierro de la racionalización. Y cualquier noción de una utopía futura que pueda ser realizada a través del incremento de los niveles de seguridad y la prevención situacional del delito, o simplemente incluyendo a los excluidos en un mundo de trabajo insatisfactorio y consumo mercantilizado está profundamente equivocada. Presenta el problema como la solución.
Además, es precisamente esta lucha la que se libra dentro de la academia. Dado que son las fuerzas de la «profesionalización», la burocratización de la investigación a través de las Juntas de Revisión Institucional, la estructuración de la financiación y la glorificación de los métodos cuantitativos, lo que busca distanciar a los criminólogos de su objeto de estudio.
El sujeto transgresor
El delito es un acto de romper reglas. Involucra una actitud hacia las reglas, una evaluación de su justicia y adecuación y una motivación para romperlas, ya sea a través de la transgresión abierta o por neutralización. No es, como en el positivismo, una situación en la que el actor es impulsado mecánicamente hacia la desiderata y en el camino casualmente cruza las reglas; no es, como en la teoría de la elección racional, un escenario en el que el actor simplemente busca los agujeros en la red del control social y se zambulle y abre paso a través de estos. Más bien, en la criminología cultural, el acto de transgresión en sí mismo tiene sus atractivos —es a través de la ruptura de las reglas que los problemas subculturales buscan solucionarse—.
Es importante aquí el énfasis puesto por la criminología cultural en el primer plano de la experiencia y la psicodinámica existencial del actor, más que en los factores de fondo del positivismo tradicional (por ejemplo, el desempleo, la pobreza, los barrios degradados, la falta de educación, etc.). En este sentido, puede considerarse que la criminología cultural continúa el marco establecido por Jack Katz (1988) pero, al mismo tiempo, también es crítica de su posición, en tanto descarta cualquier focalización sobre el entorno social como algo irremediablemente positivista o como un materialismo errado. Jeff Ferrell, en su reseña de Seductions of Crime, remarca que, a pesar de la crítica de Katz:
Las divergencias entre la criminología de Katz y ciertos aspectos de la criminología de izquierda no son inconciliables; de hecho, se puede aprender mucho de la intersección entre las dos. Si, por ejemplo, entendemos que la desigualdad social y económica es una causa, o por lo menos un contexto principal, para el delito, también podemos entender que esta desigualdad está mediada y expresada a través de la dinámica situacional, el simbolismo y el estilo de los eventos delictivos. Hablar de un “evento” delictivo, entonces, es hablar del acto y las acciones del delincuente, del despliegue de la dinámica interaccional del delito y de los patrones de desigualdad e injusticia enraizados en los pensamientos, palabras y acciones de los involucrados. En un evento delictivo, tal como en otros momentos de la vida cotidiana, las estructuras de la clase social o la etnia se entretejen con decisiones situacionales, el estilo personal y las referencias simbólicas. De esta manera, aunque no podemos dar cuenta del delito sin analizar las estructuras de la desigualdad, no podemos dar cuenta del delito solamente analizando estas estructuras. La estética de los eventos delictivos se entrelaza con la economía política de la criminalidad (Ferrell 2000:118-9; ver también Young, 2003).
Esta relación entre el primer plano y el trasfondo puede ser reformulada en términos de lo instrumental y lo expresivo. Tal como hemos visto, el positivismo sociológico traduciría los factores de fondo vinculados a la privación en una narrativa superficial, simplista, relativa a un déficit experimentado, que ve al delito como una forma de aliviar esa privación. Mientras tanto, la teoría de la elección racional prescindiría del trasfondo social en su conjunto, y tendría un primer plano dominado por una narrativa igualmente simple y abstracta que implica tomar las oportunidades disponibles para adquirir los bienes deseables, etc. La criminología cultural señalaría la forma en que la pobreza, por ejemplo, es percibida en una sociedad rica como un acto de exclusión —la máxima humillación en una sociedad de consumo—. Se trata de una experiencia «intensa», no meramente de privación material, sino en un sentido de injusticia e inseguridad ontológica. Pero para ir incluso más allá, la modernidad tardía, tal como se describió antes, representa un «cambio en la conciencia», de manera que el individualismo, la expresividad y la identidad se tornan primordiales, y la privación material, no obstante ser importante, es suplementada poderosamente por un sentimiento extendido de privación ontológica. En otras palabras, de lo que estamos siendo testigos hoy en día es de una «crisis del ser» en una sociedad en la que la autorrealización, la expresión y la inmediatez son valores fundamentales, perolas posibilidades de realizar tales sueños son estrictamente restringidas por la creciente burocratización del trabajo (llamada McDonalizacion) y la mercantilización del ocio. El delito y la transgresión, en este nuevo contexto, pueden ser vistos como una vía para abrirse paso a través de las restricciones, una realización de la inmediatez y la reafirmación de la identidad y la ontología. En este sentido, la identidad se entreteje con el hecho de romper las reglas.
Un ejemplo extraordinario de esta línea de pensamiento dentro de la criminología culturales el trabajo de Stephen Lyng y sus colaboradores respecto del edgework (Lyng 1990, 1998; véase también Lyng, 2004, para su perspectiva más reciente sobre el edgework). Aquíel autor estudia la forma en que los individuos que se involucran en actos de toma de riesgos extremos (base jumping, joy-riding, sky-diving, motor bike racing, etc.), se ponen a sí mismos al límite del peligro en busca tanto de la emoción como de la certeza. Como una metáfora de la realidad, pierden el control solo para tomar el control.
La mirada atenta
Jeff Ferrell y Mark Hamm nos hablan de la metodología de la atención, de una verstehen criminológica en la que el investigador se sumerge al interior de una cultura. Esta palabra, «atención», nos recuerda al «naturalismo» de David Matza (1969), una invocación a ser fiel al sujeto —sin caer en el romanticismo o en la patologización—. También es una reminiscencia del trabajo de sus héroes, James Agee y Walker Evans quienes, en Let us now praise famous men (1960/1941), nos brindan un relato sensible y respetuoso de las vidas de los aparceros durante la época de la gran depresión.
Esta es una etnografía inmersa en la cultura e interesada en los estilos de vida, lo simbólico, lo estético y lo visual. Su actitud hacia el análisis cuantitativo invoca el mandato metodológico de Feyrabend (1978) de que «todo vale». Sin embargo, la información cuantitativa debe ser separada de los reclamos de objetividad, precisión y certeza científicas. Esta información debe ser reconceptualizada como una construcción humana imperfecta y situada cuidadosamente en tiempo y lugar. Y, en una significativa inversión de la ortodoxia, se advierte que «tal vez pueda bosquejar un contorno borroso de la desviación y el delito, pero nunca puede llenar ese contorno con las dimensiones esenciales de una comprensión significativa» (Ferrell y Hamm, 1998: 11).
Por lo tanto, debemos reemplazar «una sociología de la correlación por una sociología de la piel», la cual debe estar asociada con un alto nivel de reflexividad. Y aquí, una vez más, encontramos ecos de Clifford Geertz dado que el criminólogo, al igual que el antropólogo, llega a su investigación con un pesado bagaje de cultura y preconceptos. Necesitamos entonces una etnografía de la etnografía, una doble conciencia del proceso de investigación, en contraste con la investigación cuantitativa convencional, que deliberadamente impone las categorías de las encuestas y la Escala de Lickertsobre los sujetos que estudia.
Por último, la criminología cultural enfatiza la naturaleza mediada de la realidad en la modernidad tardía; las subculturas no pueden ser estudiadas por fuera de su representación, y la etnografía y el análisis textual tampoco pueden ser separados. A raíz de esto, la secuencia ortodoxa de primero los medios masivos y luego sus efectos no puede ser mantenida:
Los hechos delictivos, las identidades, cobran vida dentro de un ambiente saturado por los medios masivos de comunicación y, por consiguiente, existen desde el principio como un instante dentro de un espiral mediado de presentación y representación… Las subculturas delictivas reinventan las imágenes mediadas como estilos situados, pero son al mismo tiempo reinventadas ellas mismas una y otra vez, en la medida en que son exhibidas al interior del enjambre diario de presentaciones mediadas. En cada caso, como criminólogos culturales estudiamos no solo imágenes, sino imágenes de imágenes, un infinito salón de espejos mediados (Ferrell y Sanders, 1995: 14).
Conocimiento peligroso
Muchos criminólogos creen que el delito no tiene una definición universal. Ven al delito como algo subjetivo y consideran que la sociedad y su sistema de justicia “fabrican” al delito cambiando su definición. Su anarquía intelectual hace un desastre con nuestro campo dado que:
• No le brinda límites y mantiene su vaguedad
• Requiere una criminología diferente para cada sistema legal
• Permite a los alumnos de criminología aprobar fácilmente, sin importar lo que escriban (Felson, 2002: 17)
David Sibley, en su destacada obra Geographies of Exclusion, habla no solo de exclusión social y espacial —la exclusión de las clases peligrosas— sino de la exclusión del «conocimiento peligroso». Escribe:
La defensa del espacio social tiene su contrapartida en la defensa de regiones del conocimiento. Esto significa que, lo que constituye conocimiento, es decir, aquellas ideas que son admitidas en libros y publicaciones periódicas, están condicionadas por las relaciones de poder que determinan los límites del «conocimiento» y excluyen ideas y autores peligrosos o amenazantes. De ello se desprende que cualquier propuesta para una sociedad mejor integrada y más igualitaria debe incluir también un cambio respecto a la forma en que se produce el conocimiento académico (Sibley 1995: xvi).
De hecho, el positivismo tradicional de sociólogos y psicólogos, o la nueva «ciencia del delito» de Marcus Felson y los teóricos de la elección racional/actividades rutinarias, tiene un interés excepcional en «mantener» definiciones y demarcaciones rígidas entre ciencia y no-ciencia, entre delito y «normalidad», entre el experto y el delincuente, entre la criminología y las disciplinas académicas más humanistas —e incluso entre los individuos, estudiados como si fueran átomos aislados incapaces de acción colectiva—. Es la naturaleza de la criminología cultural lo que cuestiona todas esas distinciones y constituye así un anatema para el proyecto de la criminología como «ciencia» del delito. En tal sentido, su «anarquía intelectual» (y algunas veces su anarquía real) sirve como un desafío directo para tal ortodoxia.
Si, cuestionando las definiciones establecidas, poniendo el foco en las emociones subjetivas, oponiéndonos a las abstracciones numéricas insensibles de la criminología positivista y, en general, agregando una dimensión humana al problema del delito en la modernidad tardía «ensuciamos el campo» del «conocimiento» criminológico (tal como lo perciben actualmente los teóricos de la elección racional, los «cartógrafos» del delito y otros operadores de la criminología del control social), entonces dejémoslo claro aquí sin ninguna reserva: no pedimos disculpa alguna por nuestras acciones.
Bibliografía
Adler, P. y Adler, P. (1998). Moving Backwards. En J., Ferrell y M., Hamm (eds.), Ethnography on the Edge. Boston: Northeastern University Press.
Agee, J. y Evans, W.(1960 [1941]). Let Us Now Praise Famous Men, The Riverside Press, Cambridge.
Bakhtin, M.(1984). Rabelais and this World. Bloomington: Indiana University Press.
Berlanstein, L. (ed.)(1993). Rethinking Labour History. Urbana: University of Illinois Press.
Brake, M. (1980). The Sociology of Youth Culture. Londres: Routledge & Kegan Paul.
Cohen, A. K.(1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. New York: The Free Press.
Cohen, P. (1972). Centre for Contemporary Cultural Studies Working Paper 2, 5-53.
Cohen, S.(1972). Folk Devils and Moral Panics. Londres: McGibbon and Kee, Londres, 1972.
Cohen, S.(1997). Intellectual Scepticism and Political Commitment. En P. Walton and J. Young (eds.), The New Criminology Revisited. Londres: Macmillan
De Certeau, M.(1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, Berkeley.
Downes, D.(1966). The delinquent solution. Londres: Routledge & Kegan Paul.
Felson, M.(2002). Crime and everyday life,(3º ed.). Thousand Oaks: Sage.
Ferrell, J. (1998). Criminological verstehen. En J. Ferrell y M. Hamm (eds.), Ethnography on the Edge. Boston: Northeastern University Press.
Ferrell, J.(1999). Cultural criminology. Annual Review of Sociology, 25, 395-418.
Ferrell, J. (2000). Making sense of crime: review essay on Jack Katz’s seductions of crime, social justice, 19(3), 111-123.
Ferrell, J. y Sanders, C.(1995). Culture, crime and criminology. En Ferrell J. Sanders C. (eds.), Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press.
Ferrell, J. y Hamm, M.(1998). True confessions: crime, deviance and field research. En Ferrell J. y Hamm M. (eds.), Ethnography on the edge. Boston: Northeastern University Press.
Ferrell, J.( 2004). Boredom, crime and criminology. Special edition of the international journal Theoretical Criminology, 8(3), 259-285.
Ferrell, J., Hayward, K., Morrison, W., y Presdee, M. (2004). Cultural criminology unleashed. Londres: GlassHouse
Feyerabend, P.(1978). Science in a free society. Londres: NLB.
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New Yorik: Basic Books.
Hall, S y Jefferson, T (eds.). (1975). Resistance through ritual. Londres: Hutchinson.
Harcourt, B.(2001). Illusion of order. Cambridge: Harvard University Press.
Hayward, K.(2004a). City Limits: crime, consumer culture and the urban experience. Londres: Glasshouse Press.
Hayward, K.(2004b). Consumer culture and crime. En C. Sumner (ed.), The Blackwell Companion to Criminology. Oxford: Blackwells.
Hebdidge, D.(1979). Subcultures: The Meaning of Style, Methuen, Londres, 1979.
Hebdidge, D.(1988). Hiding in the light. Londres: Routledge.
Katz, J.(1988). Seductions of crime. New York: basic books
Katz, J.(2002). Start Here: Social Ontology and Research Strategy, Theoretical Criminology, 6(3), 255-278.
Lyng, S.(1990). Edgework: a social psychological analysis of voluntary Risk-Taking, American Journal of Sociology, 95(4), 876-921.
Lyng, S.(1998). Dangerous methods: risk taking and the research process. En Ferrell, J. y Hamm, M. (eds.): Ethnography at the Edge. Boston: Northeastern University Press.
Lyng, S.) Crime, Edgework and Corporeal Transaction, Special edition of the international journal Theoretical Criminology, Volume 8 No 3, 2004, 359–375.
McVicar, J.(1979). McVicar: By Himself. Londres: Arrow.
Matza, D.(1969). Becoming deviant. NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Morrison, W.(1995). Theoretical criminology. Londres: Cavendish.
Pearson, G.(1975). The deviant imagination. Londres: Macmillan.
Presdee, M.(2000). Cultural criminology and the carnival of crime. Londres: Routledge,
Raban, J.(1074()).Londres: Hamilton.
Robinson, M.(2001). Whither criminal justice?. Critical Criminology, 10(2), 97-106.
Sibley, D.(1995). Geographies of exclusion. Londres: Routledge.
Taylor, I.(1999). Crime in context. Oxford: Polity.
Willis, P.(1977). Learning to labour. Aldershot: Gower.
Young, J.(1971). The drugtakers. Londres: Paladin.
Young, J.(1999). The exclusive society. Londres: Sage.
Young, J.(2003). Merton with Energy, Katz with Structure, Theoretical Criminology, 7(3), 2003, 389-414.
Como citar este artículo:
Hayward, K. y Young J. (2019).
Algunas notas sobre la criminología cultural (Ospitaleche, A. trad. Y Montero, A rev.). Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. 28(47), 9-23.