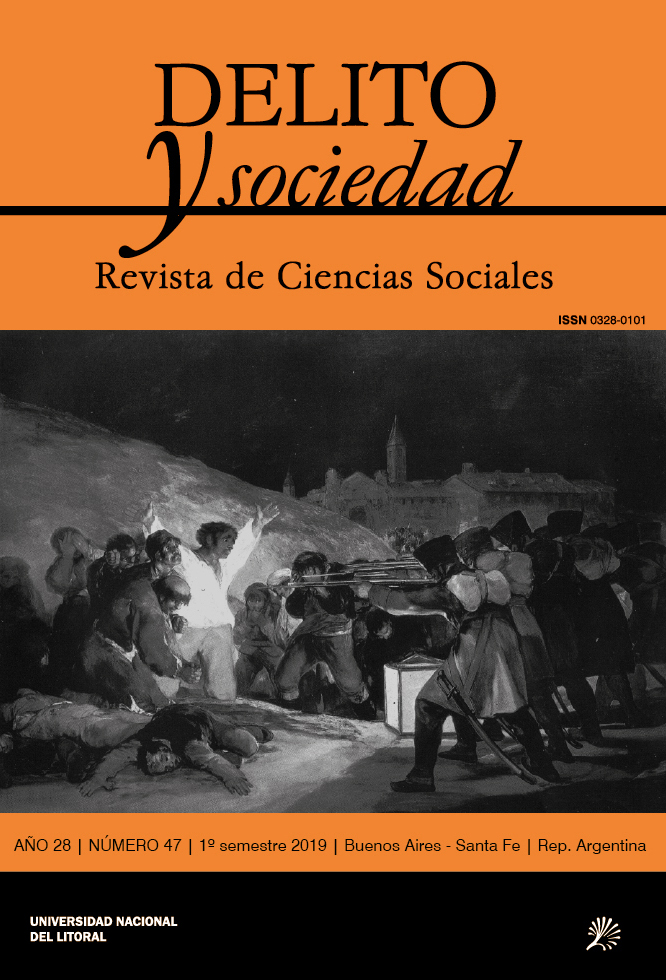Hoy en día, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, hecho materializado en la Casa Blanca, Wall Street y el Ejército como los centros políticos, financieros y militares a nivel global. Estados Unidos también conserva, como expone Platt, el sistema de justicia penal más irracional, punitivo e imparcial de nuestros tiempos. Las cifras muestran que, en 2015, treinta y uno de sus estados ostentaban las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (incluso más altas que Turkmenistán, uno de los regímenes más represivos existentes), mientras que treinta y ocho de sus estados encarcelaban a sus residentes en una proporción más alta que El Salvador, un país que se recuperaba de una guerra civil y lidiaba con una de las tasas de homicidios más altas del mundo (p. 6).
Lamentablemente, esto está lejos de ser todo. Como se muestra en el libro, las paredes de las prisiones norteamericanas no son el borde último del estado carcelario. El sistema de doble vara que domina el sistema penal va más allá de las cárceles y absorbe una amplia gama de áreas:
Abarca el modo en que actúan los funcionarios del sistema de justicia penal, los lugares a los que se envía a la policía a actuar, cómo los legisladores y los fiscales determinan qué constituye daño social, y cómo la criminalidad se identifica política y culturalmente como patrimonio exclusivo de los pobres. El sistema de doble vara funciona internamente a través de perfiles raciales/étnicos y prejuicios económicos que impregnan todas las áreas de la justicia penal, y externamente a través de la remisión de corporaciones criminales y otros autores de daños a gran escala hacia sistemas de resolución de conflicto civiles o no penales. (pp. 27-28)
Siguiendo esta línea de pensamiento, el libro propone que debemos abrir el enfoque tradicional que restringe las áreas de investigación al estudio de la policía urbana, el encarcelamiento masivo y casos que resuenan en los medios de comunicación, para considerar también el funcionamiento de las agencias de inteligencia y seguridad, los mecanismos de extradición, las deportaciones, los centros de refugiados, los organismos de seguridad privada e incluso las instituciones de ayuda social del Estado (pp.11-15).
Asimismo, el libro ofrece algunas lecciones que podemos aprehender si estamos realmente comprometidos con la transformación del sistema de justicia penal. En particular, Platt se basa en la convicción de que el punitivismo de hoy arrastra una larga historia que exige prestar atención a «cómo el pasado se desangra en el presente y cómo el presente transforma el pasado» (p.18). De hecho, las prácticas de control de la delincuencia de hoy se remontan a la independencia de los Estados Unidos. Así, las agencias de control penal son ciegas a los crímenes más horrendos que se cometen en la actualidad, incluida la tortura de prisioneros/asen Medio Oriente a través de técnicas tales como la privación de sueño, el encierro en celdas llenas de ratas o el desnudo forzado bajo el argumento de la «guerra contra el terrorismo» (p. 18). Pero esto no es nuevo. El sistema penal que regía en el siglo XVIII supo ignorar el transporte inhumano y el sometimiento a la esclavitud de africanos, el exterminio de los pueblos originarios y el linchamiento de las poblaciones afroamericanas en nombre de «la civilización»1.En el otro extreme de la vara, hoy «las comisarias, en búsqueda de fondos, permiten a sus funcionarios detener personas por hechos nimios tales como circular con pantalones holgados, merodear en el parque, o realizar un asado en un lugar no permitido» (Platt, 2018: 12).Este es el mismo patrón que regia en el siglo XVIII, cuando los pequeños actos de resistencia o desobediencia de las poblaciones sometidas a la esclavitud y el exterminio eran, paradójicamente, concebidos como terribles crímenes2.
Sin perjuicio de estos señalamientos, el libro no deja al lector desesperanzado. A la inversa, la obra arroja luz sobre el hecho de que no existe tal cosa como un sistema de justicia penal de los Estados Unidos, sino un montón de agenciase instituciones de control penal que funcionan en un entramado caótico, descentralizado e irracional que, por lo tanto, tiene fisuras que ofrecen espacios de resistencia (Platt, 2018: 20-21). Para sacar ventaja de estos espacios, es necesario, una vez más, recuperar y aprender de las experiencias previas (p. 23). ¿Qué nos quiere decir Platt con ello?
Una lectura exhaustiva del libro muestra que un cambio realmente transformador exige, por un lado, ser conscientes del hecho de que «la historia del estado carcelario está inevitablemente vinculada a reformas que pretendieron reducir el sufrimiento y mejorar la vida cotidiana de las personas, pero que a menudo hicieron exactamente lo contrario» (p. 150). La creación de las llamadas «casas de corrección» o «workhouses» en Europa en el siglo XVI o el sistema carcelario de trabajo diurno con silencio forzado y aislamiento nocturno introducido por los cuáqueros en Pensilvania son solo dos de los vastos ejemplos históricos de reformas realizadas con buena voluntad pero que decantaron en condiciones brutales para las personas encerradas (p. 150). Por lo tanto, «debemos ser conscientes tanto de las consecuencias represivas intencionadas y no intencionadas de las reformas» (p. 150).
Por otro lado, como Platt nos recuerda a lo largo del libro, un cambio estructural exige prestar atención a las limitaciones de iniciativas impuestas «de arriba hacia abajo» porque suelen ser superficiales y desconectadas. Para ejemplificar, en 2017 el estado de Oklahoma elaboró veintisiete recomendaciones técnicas para reducir la población penitenciaria en un 7% en los diez años siguientes peroni siquiera mencionaron la desigualdad racial en el sistema penal como elemento a considerar. En igual sentido, programas de reinserción social a nivel local y nacional han siempre carecido de fondos para resolver situaciones clave tales como el desempleo que suelen experimentar los individuos al salir de prisión (pp. 247-248). Por el contrario, un enfoque de «abajo hacia arriba» podría nutrirse de la experiencia de las comunidades y los movimientos de base en una perspectiva que valore la intersectorialidad. La prevalencia de iniciativas «de arriba hacia abajo», según Platt, pueden atribuirse a la ausencia de un partido político progresista que apoye un cambio real en materia penal (p. 248) o a la falta de un compromiso duradero y comprometido entre los diferentes movimientos sociales (pp.249-251). En lo que importa, una visión radical, que subraye la necesidad de un análisis más amplio de la relación entre el castigo y la reproducción de la opresión y la desigualdad, nos demanda prestar atención a las limitaciones de reformas desvinculadas de los movimientos sociales, especialmente en momentos como el actual, en el que la desigualdad es tan profunda3.
Si hacemos el ejercicio de relacionar la biografía de Tony Platt con los vaivenes históricos en la reforma del sistema penal de los Estados Unidos, podemos observar que cuando él estaba publicando el innovador libro Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia (1969), una variedad de movimientos locales se encontraban desafiando a la administración del Presidente Johnson para que fuese más allá de las limitadas reformas institucionales que se encontraba llevando a cabo, contribuyendo así a un importante debate nacional sobre la justicia penal. Cuando los tiempos cambiaron y a Platt se le negó un cargo permanente en la Universidad de California en Berkeley y tuvo que encontrar trabajo en una universidad estatal de California, la oportunidad nacional de cambiar radicalmente el sistema de justicia penal también se había perdido y el régimen represivo de Nixon era el dominante. Luego, cuando en 2014 Platt fue llamado a unirse al Centro para el Estudio del Derecho y la Sociedad de Berkeley, Estados Unidos estaba viviendo una segunda oportunidad para transformar el sistema de justicia penal a través de las iniciativas de la administración de Obama. Hoy, Platt vuelve a la escena con Beyond These Walls: Rethinking Crime and Punishment in the United States, un libro fácil de leer, comprensivo y estimulante. Si continuamos vinculando la biografía de Platt con la historia de la reforma del sistema penal en los Estados Unidos, entonces puede ser que, una vez más, sea hora de abrazar cambios radicales.
1 Valeria Vegh Weis, Marxism and Criminology: A History of Criminal Selectivity, Brill/2017 and Haymarket Books/2018. See also, Lois Wacquant, From Slavery to Mass Incarceration: Rethinking the ‘Race Question’ in the U.S., 13 New Left Rev. 41 (2001).
2 Valeria Vegh Weis, Marxism and Criminology: A History of Criminal Selectivity, Brill/2017, and Haymarket Books/2018.
3 David Stein, A Spectre Is Haunting Law and Society: Revisiting Radical Criminology at UC Berkeley, Social Justice Vol. 40, Nos. 1–2, p. 75.