



Investigaciones
Río y mar, tal para cual. Diálogo sobre ficciones compartidas para construir futuros en el campo educativo[1]
River and sea, birds of a feather. Dialogue on shared fictions to build futures in educational field
Itinerarios educativos
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSN: 1850-3853
ISSN-e: 2362-5554
Periodicidad: Semestral
núm. 18, e0041, 2023
Recepción: 06 Febrero 2023
Aprobación: 10 Mayo 2023

Resumen: El trabajo propone una práctica de lectura e indagación dialógica a partir de ficciones que refieren a la condición biográfica y contextual de sus autores. La selección incluye textos literarios, cinematográficos y pictóricos que son puestos en diálogo con referencias teóricas y metodológicas del campo de la investigación educativa. La reflexión concluye con el enunciado de una agenda compartida que pone en valor la relevancia de la experiencia sensible frente a la mera interpretación, el diálogo entre disciplinas, la importancia de la dimensión estética en la enseñanza, la creatividad en las decisiones metodológicas y el carácter performático de la investigación educativa, en tanto práctica política que determina la acción para la transformación.
Palabras clave: investigación narrativa, auto–biografía, educación, estética, ficción.
Abstract: This work proposes a reading practice and dialogic inquiry based on fictions that refer to the biographical and contextual condition of their authors. The selection includes literary, cinematographic and pictorial texts that are put into dialogue with theoretical and methodological references from educational research field. The thought concludes with the statement of a shared agenda that values the relevance of sensitive experience over mere interpretation, the dialogue between disciplines, the importance of the aesthetic dimension in teaching, creativity in methodological decisions and the performative character of educational research, as a political practice that determines the action for transformation.
Keywords: narrative investigation, autobiography, education, esthetic, fiction.
Introducción
Hace ya varios meses, cuando comenzamos a trabajar en una edición comentada de los artículos que la profesora Alicia W. de Camilloni había publicado a lo largo de los años en revistas académicas de las Universidades Nacional de Mar del Plata y Litoral, nos descubrimos apasionados por las mismas lecturas y ocupados en pensar desafíos comunes de la investigación educativa en el contexto de la pospandemia.
La lupa viral, como la definió Jean–Luc Nancy (2020), incrementó la visibilidad de los límites de nuestra condición humana, «demasiado humana», pero también hizo lugar a experiencias con la naturaleza que, traspuestas al campo de la investigación, contribuyen a revisar posiciones epistémicas, orientar construcciones metodológicas y habilitar la incorporación de relatos en los que el componente ficcional ocupa una posición estratégica. Porque, en palabras del escritor Juan José Saer: «no se escriben ficciones para eludir (…) la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación» (1997:11).
Entre Litoral y Mar del Plata fuimos tejiendo lazos que se nutren tanto de la expresión poética como de la experiencia del paisaje. Entre río y mar vinimos a unir mundos en los que, como escribió el poeta del Gualeguay, Juan L. Ortiz, «la dulce tierra quiere desplegarse y nosotros también queremos desplegarnos» (Ah, veo…, 1941–1946 [2020]:221). Como fuimos al río, venimos hoy al mar pero ya no somos los mismos:
Fui al río…
Fui al río, y lo sentía / cerca de mí, enfrente de mí. / Las ramas tenían voces / que no llegaban hasta mí. / La corriente decía / cosas que no entendía. / Me angustiaba casi. / Quería comprenderlo, / sentir qué decía el cielo vago y pálido en él /con sus primeras sílabas alargadas, / pero no podía.
Regresaba / —¿Era yo el que regresaba?— / en la angustia vaga / de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. / De pronto sentí el río en mí, / corría en mí / con sus orillas trémulas de señas, / con sus hondos reflejos apenas estrellados. / Corría el río en mí con sus ramajes. / Era yo un río en el anochecer, / y suspiraban en mí los árboles,
y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. / ¡Me atravesaba un río, me atravesaba un río!
(Juan L. Ortiz, 1937 [2020]:123)
Transformados por la experiencia del paisaje (Latouche, 2014; Fisher, 2021), nos aventuramos en una fluencia literaria, visual y sonora que deviene mundos, posibles y deseados. De allí los motivos de este diálogo en torno a ficciones compartidas para construir futuros, para auscultar de una manera «menos rudimentaria» (Saer, 1997:12) las condiciones y contextos de la investigación educativa aquí y ahora. Si la narrativa biográfica y autobiográfica constituye un tema central en la agenda de la investigación educativa, la pertinencia de la ficción es un tema pendiente, no como «exposición novelada de tal o cual ideología, sino en tanto tratamiento específico del mundo, inseparable de lo que se trata» (13). El carácter doble que reúne lo empírico y lo imaginario, la propia materia discursiva y la condición polifónica de todo texto son rasgos que requieren ser considerados en una investigación que incluya ficciones.
Explicitado nuestro punto de partida, compartimos algunas preguntas: ¿cuáles son esas ficciones capaces de construir futuro? ¿Cómo nos involucran? ¿Qué desafíos nos presentan?
1. Contacto
¿Será la nueva normalidad un mundo sin contacto? ¿Será el mundo que viene un mundo sin contacto? No lo será, ya lo es, responde Edgardo Scott (2021) en Contacto. Collage de los gestos perdidos. Scott rememora el cuento Axolotl y le da la razón a Julio Cortázar: «somos como peces en el acuario, cada uno detrás de una pantalla viendo al otro que cada tanto nos mira un segundo y, de algún modo, nos siente, pero también detrás de su pantalla de vidrio» (127). Coincidimos en el cansancio que nos produjeron las largas horas de videoconferencias durante la pandemia pero también sabemos que la metáfora cortazariana conlleva otra lectura: «Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. (…) Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas, inexpresivas, y sin embargo de una crueldad implacable, qué imagen esperaba su hora?» (1964 [1996]):383). En el pasaje de un lugar a otro, entre el pasado y el presente, la metamorfosis del protagonista nos ayuda a comprender que, tal como explica Emanuel Coccia (2020 [2021]:17), «todo viviente es en sí mismo una pluralidad de formas, simultáneamente presentes y sucesivas, pero ninguna de ellas existe realmente de manera autónoma, separada, ya que la forma se define en continuidad inmediata con una infinidad de otras, que están antes y después de ellas»:
(…) Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él —ah, solo en cierto modo— y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl. (384–385)
Más de 50 años después, la imagen del pasaje es retomada por Yanina Rosenberg (2019) en los relatos fantásticos de La piel intrusa, en esa imagen de la protagonista de Septiembre en la piel, que se va cubriendo de una pelusa blanca, ¿de hongos, de moho?, que tienen la apariencia de una araña gigante? La des–composición, como rasgo y como condición de la continuidad de la vida. Escenas de pasaje de un estado a otro que son metáforas valiosas para transponer al campo de la investigación.
2. Movimiento
En este apartado damos cuenta de un ejercicio necesario, como si fuera una marca, una coalición contra múltiples opresiones, un no leer–tan recto (Lugones, 2021; Britzman, 2016) en torno al concepto de des–composición del que nos hemos ocupado en los últimos años en el equipo de investigación (Porta y Ramallo, 2021). Daremos un paseo por esas fronteras, difíciles de nombrar o incluso de ubicar. Tal vez ni siquiera sea una frontera, pero no importa, intentaremos dar ese paseo (Berger y Berger, 2022) que explicita la condición de Ser investigación en lugar de Hacer investigación (Ramallo, 2020). El hacer centrado en las formas normalizadas de la ciencia y el ser apoyado firmemente en la pregunta en torno de ¿a favor de quién se juega el privilegio de investigar? (Porta, 2021). En este punto «el paseo» por el concepto de des–composición (Yedaide, Ramallo y Porta, 2019) nos auxilia, destacando cuatro rasgos —provisionales y no exhaustivos— que potencializan ese nombrar.
El primero, el carácter subversivo que invierte la ecuación ciencia/narrativa, en el sentido que la narrativa no es sólo un modo de hacer ciencia, sino que reconocemos que la ciencia es un tipo de narrativa que se (auto) arroga un lugar casi exclusivo del saber. El segundo, el carácter creativo o exuberancia transdisciplinar de las poshumanidades críticas (Braidotti, 2022) que vinculan los modos de conocer de la pedagogía, las humanidades, las ciencias sociales y las artes, des–jerarquizadas y despreciadas en el modelo de ciencia moderna. El tercero, un saber nómade, fluido, provisional y recursivo, en constante movimiento y mutación caracterizado por la impermanencia y la inestabilidad del conocimiento (Braidotti, 2009) y, finalmente el cuarto, el carácter débil o humilde (Lugones, 2021), en el sentido que renuncia no solo a la objetividad, sino a la condición de asumir una verdad total y fija como conocimiento fuera de nuestro alcance. En este punto, el uso del término des–composición procura más bien funcionar como recordatorio del carácter creativo de los modos de conocer, ser, sentir y saber que inaugura la narrativa no sólo como forma de investigación, sino como posición en el mundo, como apuesta ontológica que ubica al mundo como una narrativa que implica no sólo representar el mundo, sino pensarlo, accionar en él y transformar para transformar(nos) a partir de una condición intersubjetiva de la que partimos para dar cuenta de ser sujetos sentí–pensantes con una posición afectiva y afectante (Porta y Aguirre, 2019; Yedaide, Ramallo y Porta, 2019).
Esta marca, este movimiento, este arte de perderse (Solnit, 2021) como mojón, pone en debate, en tensión, en des–composición, los criterios clásicos y estructurantes de la ciencia moderna: objetividad, neutralidad y pretensión de generalización, dando cuenta de que investigar implica una posición —no sólo frente al objeto—, sino frente al mundo. En este sentido, la narrativa biográfica es la condición sensible y sensitiva desde la que nos interpelamos en el ser investigación (Porta, 2021; Ramallo, 2020).
3. Hacer lugar
Las escenas descritas nos llevan a pensar en el modo en que las artes han contribuido a hacer lugar a una experiencia sensible que podemos describir en términos de interacción cognitiva y afectiva con el mundo, con el otro y con nosotros mismos. Cuando Jean–Marie Schaeffer (2000 [2005]) enuncia la renovación de la estética, no sólo da cuenta de la imposibilidad de reducir lo estético a lo artístico sino que también abre a la posibilidad de imprimirle al tratamiento de un tema una mirada que va más allá de la especificidad disciplinar e inicia una colaboración que favorece su comprensión y, al mismo tiempo, la trasciende. Pensemos en John Berger (2001 [2004]:22) cuando insiste en que «acercarse (a un motivo) significa olvidar la convención, la fama, la razón, las jerarquías y el propio yo».
Esta imagen es parte de un seminario de arte ambiental a orillas del río Paraná. No tiene filtros y agradecemos haber estado mirando a través del lente de la cámara en el instante preciso en el que el río se enciende y recorta la silueta y el linaje de un pescador que en nuestra imaginación es un vikingo criollo. Esta capacidad de hacer ver alcanza a quienes ven y a quienes pueden ser vistos y escuchados a partir de las diversas formas de expresión estética que tienen lugar en nuestras aulas. En este sentido, las artes están al servicio del derecho. Porque tal como lo enunció Lapoujade (2017), tienen la capacidad de volver más reales ciertas existencias, al legitimar una manera de ser, al reconocer el derecho de existir bajo una determinada forma.
Las experiencias estéticas acrecientan la experiencia humana y, en el ámbito educativo, pueden contribuir a reponer la complejidad inherente al campo de conocimientos que se enseña y a mostrar la conexión entre el conocimiento académico y el profesional, las artes, las ciencias, las tecnologías y los mundos natural y social. Y en lo que refiere específicamente a la investigación educativa, orientan decisiones metodológicas de nuevo tipo.
4. Vida
Romper formatos metodológicos para multiplicar mundos (Despret, 2022). Pareciera ser el llamado hoy de las Sociales y Humanidades. En este sentido, la investigación narrativa en la multiplicidad y heterogeneidad de formatos es la que nos brinda la condición de posibilidad para que esos mundos tengan multiformas y multisentidos. Nos interesa recuperar algo del inicio de este trabajo: el contacto. El contacto como aquello que, necesariamente conecta de manera sensible a tres condiciones de la narrativa biográfica: el tiempo (Ricoeur, 2004, 2008, 2009), el territorio y la socialidad. No hablamos de un tiempo lineal como si fueran las agujas del reloj, hablamos del tiempo del proceso, no hablamos de un tiempo monocorde, sino del tiempo de la memoria; no sólo reconstituida hacia atrás, sino como presentificación de una historia que me hace sujeto deseante, narrando el futuro (Berardi, 2019). Estamos pensando un territorio que implica a las culturas y no sólo la condición física de espacialidad como lo puso de manifiesto la ciencia clásica (Bruner, 1997, 2003) y, finalmente hablamos de la socialidad, asociada al valor de la experiencia vital (Dewey, 1916 [1998], 1925, 1934 [2008]), sensible y sensitiva: como potencia para la transformación. Este caminar sobre terrenos resbaladizos (Tuhiwai Smith, 2017) a la luz de tiempos sensibles en que la noción de contacto está en tensión nos ofrece la mixtura (Coccia, 2016), la potencia creadora y la imaginación creativa, la experiencia vital en escenarios de creciente promiscuidad, la condición humana de la vida (Coccia, 2016) y la doble interpelación que nos plantea dos planos de la experiencia vital (Rolnik, 2019): el nudo sociocultural y la intuición como saber de lo vivo —en el plano de las energías, que vibran y que abren a la posibilidad de aporte de la belleza, a la experiencia de lo bello.
En este ejercicio de pensamiento es donde ubicamos la potencia de contar lo singular, la posibilidad de tocarnos: lo singular como constelación de historias, como interdependencia, como gesto ético estético y político que nos permite tejer en pertenencia de lo uno a lo que existe: la condición humana de lo material y la posición de la materialidad de lo humano. En este sentido, plantearemos un ejercicio intertextual que alimenta el supuesto que animamos: la intención de volver sobre uno mismo a través de marcaciones y desmarcaciones (Wayar, 2019) que promueven concatenaciones sensibles (Berardi, 2017, 2019). El ejercicio de intertextualización es el de la condición autobiográfica de la investigación narrativa. No podemos hacer investigación biográfica si no somos investigación autobiográfica (Porta, 2021). Los pliegues y repliegues de las vidas —propias y ajenas—, junto a la condición de intimidad —entendida como el paisaje que habita nuestras vidas, que entrama y sentidiza pequeños–grandes relatos que devienen en ligazones vitales, en susurros performativos y que permite el pasaje entre lo privado, lo íntimo y lo público—; deviene en la condición identitaria (Arfuch, 2019).
El singular–plural (Nancy, 2006) marca la posición, el espesor simbólico de los relatos que nos/me ponen en la condición de habitar los lugares en que vivimos y construir la morada interior a partir de marcos que permiten oír el silencio, comprender los pequeños–grandes cambios que afectan las vidas —en un tiempo mayor, en una narrativa de mundos—, no binaria, desenmascarando estratos de la vida y dando profundidad a la experiencia humana y no humana (Haraway, 2019; Despret, 2022).
Nos permitiremos un ejercicio de transmigración a partir del planteo de Susan Sontag (1984) que es que debemos aprender a ver más, oír más, sentir más. Diríamos que, necesitamos una erótica del conocer, ser y saber que de manera delicada e intensa como lo plantea Julián López (2018) en su novela La ilusión de los mamíferos, nos incite a ilusionarnos para estar más livianos en la vida, ilusionarnos con el amor y persistir en ese viaje hacia el corazón de los otros. En esos viajes se producen los movimientos que nos llevan a otros mundos posibles (Guattari, 2013) que dan sentido y convidan a las vidas. Vamos a sostener, nuevamente, el supuesto de que no podemos hacer investigación biográfica sin ser investigación autobiográfica. El debate en torno a las narrativas de sí, lo ubicamos ahora dentro del concepto de narrativas de nos (Wayar, 2019). Esto nos permite volver sobre un eje levinasiano y articula el sentido de nuestro planteo a través de tres ficciones interpelantes que se encadenan a las marcas que estamos trazando:
El primer retazo narrativo es de la novela Cambio de piel de Carlos Fuentes (1967 [1974]), ganadora del Premio Biblioteca Breve en 1967. La misma se presenta como una performance literaria en la que hay un cambio en la percepción del tiempo, superponiendo tiempos, espacios y puntos de vista sobre la historia. La trama es traspasada a partir de un desdoblamiento de personajes, imágenes, máscaras que disponen diferentes experiencias de la historia y sensibilidades que revelan ambigüedades, dudas y angustias en un viaje —de México a Veracruz—. En este viaje hay un goce de lo excesivo y umbral de transgresión. Es una construcción capa sobre capa que da sentido a los niveles y meta–niveles que dan cuenta de una comprensión de la totalidad, como si fuera un mural:
Pensaste que este era el final del viaje, del recuerdo y de la mentira. Y que a esto las había conducido una búsqueda de tantos años, un viaje tan largo buscando lo que ya era de ustedes. Todo lo que supieron, lo que quisieron, lo que perdieron y lo que encontraron —te preguntaste esta noche— ¿no lo sabían, querían, perdieron o encontraron igual que hoy, al principio? Pero antes una parte de nosotros vencía a las demás, esa era toda la diferencia, y qué impotente eras para servirte de tu nueva sabiduría, tan impotente como hubieras sido hace veinticinco años para servirte de lo que entonces sabías. Ah dragona, todo es saber consagrar lo que se toca, lo que se ama, lo que se sueña y hasta lo que se teme y rechaza (1974:337).
El segundo relato corresponde a retazos de la película La piel que habito de Pedro Almodóvar (2011), un perturbador film en que una persona está aprisionada en una piel que no es suya y a la que se le ha arrebatado su vida, su libertad y su identidad.
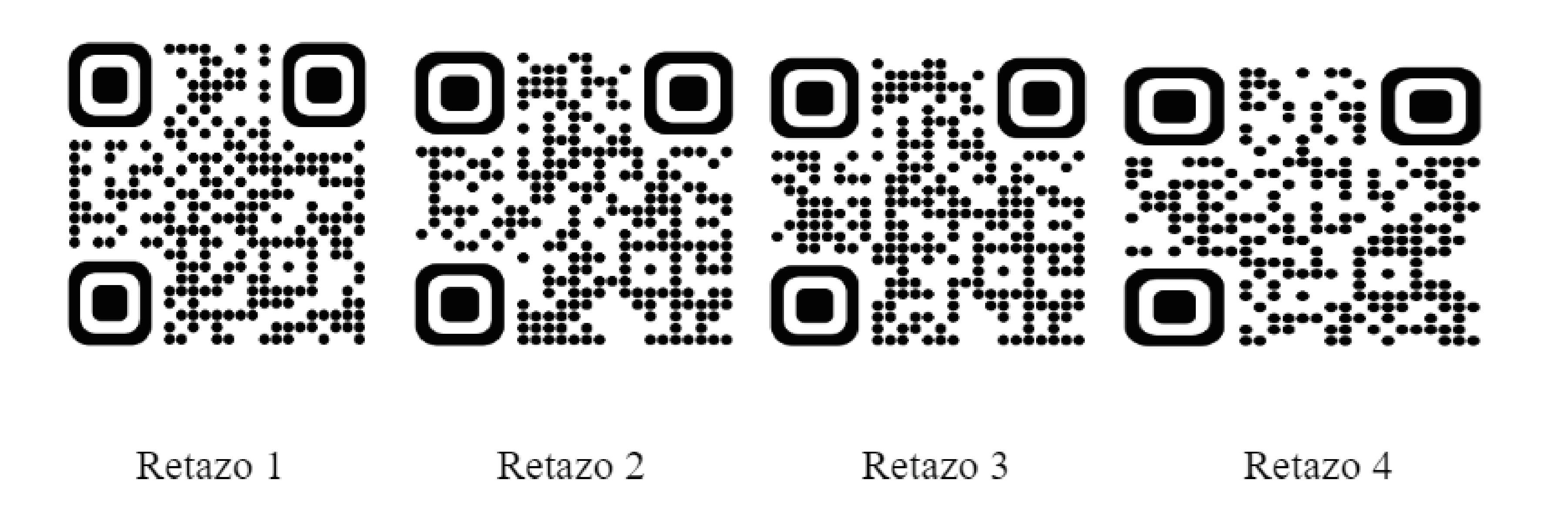
A través de los retazos podemos dar cuenta de que el rostro nos identifica como esa piel que, a través del contacto necesita cubrirse «capa sobre capa», no como una mera yuxtaposición de lo que se vive a través de los tejidos, sino lo que implica sentir y tocar en la historización de una vida narrada que se constituye a través de la identidad. Los lugares, que actúan como refugio del ser, nuestro interior que se monta en la grandiosidad de la vida material e inmaterial y la no confusión de forma con fondo nos remiten a la condición narrada de la experiencia sensible: al respiro, respiro, respiro —hasta el cansancio, respirar… Sé que respiro como contranarrativa del ser que pretende no aprisionarse y potenciar su fuerza ante la posibilidad de devenir otros: recombinar, recomponer, estar dentro del proceso —siempre plural y multiforme.
El tercer relato, retoma retazos autobiográficos del escritor noruego Karl Ove Knausgard (2012), quien en su monumental obra Mi lucha da cuenta de su vida, atendiendo, a lo que Didier Eribon (2022:12) en sus recientes Escritos sobre el psicoanálisis explicita como «una exploración de los estratos históricos y sociales que definen el psiquismo», una excavación en las profundidades misteriosas de la psique, o como animarnos a visitar los lugares más inhóspitos. Traemos dos citas de Mi Lucha, la primera del texto La muerte del Padre, texto que nos ofrece una visión de conjunto del mundo dándole sentido, el pasaje de lo molecular a lo molar. La condición de temporalidad jugándonos pasadas que no nos permiten abonar a la plenitud deseada, la resistencia como modo de acompasar un tiempo vivido y sazonar tiempos deseados, para poder mirar el mundo con los ojos de niño, imprescindible y aterrador:
Cuando la visión de conjunto del mundo se amplía, no solo disminuye el dolor que causa, sino también el sentido. Entender el mundo equivale a colocarse a cierta distancia de él. Lo que es demasiado pequeño para verlo a simple vista, como las moléculas, lo ampliamos; lo que es demasiado grande, como el sistema de las nubes, los deltas de los ríos, las constelaciones, lo reducimos. Cuando lo tenemos al alcance de nuestros sentidos, lo fijamos. A lo fijado lo llamamos conocimiento. (...) El sentido requiere plenitud, la plenitud requiere tiempo, el tiempo requiere resistencia. El conocimiento es igual a distancia, el conocimiento es estancamiento y enemigo del sentido. La imagen que tengo de mi padre de aquella tarde de 1976 es, en otras palabras, doble: por un lado lo veo como lo veía entonces, con los ojos del chaval de ocho años, imprescindible y aterrador, por otra parte lo veo como a alguien de mi misma edad, a través de cuya vida sopla el tiempo, llevándose consigo pedazos de sentido cada vez más grandes (Knausgard, 2015:18).
La segunda cita del mismo autor —Mi lucha II— pertenece a Un hombre enamorado:
Un día del mes de marzo sonó el teléfono mientras estaba trabajando, era un número desconocido, pero como no era de Noruega, sino de Suecia, lo cogí de todos modos. Era una colega de mi madre, mi madre se había desmayado de repente en una tienda, y la habían llevado a un hospital, donde se encontraba en cuidados intensivos de cardiología. Llamé allí, me informaron de que había sufrido un infarto de miocardio, la habían operado y estaba fuera de peligro. Más tarde aquella noche, llamó ella misma. La noté débil y tal vez un poco confundida (...) Me contó que allí tumbada, convencida de que todo había acabado, pensó que había tenido una vida fantástica. Al oírle decir eso, sentí un escalofrío. Había algo muy entrañable en ello. (...) Yo nunca podría haber pensado algo así. Si fuera a morirme ahora y sólo me quedaran unos segundos para pensar, tal vez minutos, antes de que todo hubiera acabado, pensaría justo lo contrario. Que no había llevado a cabo nada, que no había vivido nada. Quiero vivir (Knausgard, 2016:627).
Acerca de la infancia y lo que nos constituye, la posibilidad y necesidad de narrar la vida… «no había vivido nada», «no había visto nada». «Quiero vivir» relata el autor. Posteriormente narra el estremecimiento producido ante lo que cambiaba, las cosas que no había visto antes: su madre se animó a decirle que había amado a su padre. Este cambio de posición lo ubica en una historización que lo proyecta. Esa proyección, la pone de manifiesto en su reciente obra: la tetralogía en la cual ante el inminente nacimiento de su hija, narra con particular detenimiento el torrente de sensibilidades que explora y que lleva a la convivencia entre lo íntimo y lo familiar con las grandes preguntas universales. Recuperamos también retazos de estas obras, metaforizadas en las cuatro estaciones. Vamos al primero, un fragmento de En Otoño:
Los marcos constituyen los bordes de los cuadros y marcan la separación entre lo que entra y lo que no. (...) En la naturaleza no existen marcos, todas las cosas y los fenómenos se entremezclan, la tierra es redonda, el universo es infinito y el tiempo es eterno. (...) Común a todos esos movimientos es el anhelo de autenticidad, de lo genuino, solo es ahí donde la idea de la realidad y la realidad son la misma cosa. O, en otras palabras, una vida, una existencia, un mundo sin marcos (2015 [2021]:62).
No podemos concebirnos sin marcos, históricos, sociales, políticos, éticos y estéticos. Es el mundo, los mundos que nos permiten definirnos identitariamente: identidad es ser lo uno y no lo otro, es movimientos, es anhelos de autenticidad. Vamos al segundo relato, un fragmento de En invierno:
29 de enero (nacimiento de la hija del escritor). (...) Al poco rato llegaste tú: caíste sobre la cama. Estabas de color lila, el grueso cordón umbilical era casi azul. Tenías la cabeza comprimida y reluciente, la cara arrugada y los ojos cerrados. Reposabas inmóvil. Está muerta, pensé. Tres comadronas llegaron corriendo, masajearon tu pequeño cuerpo liso, y lloraste por primera vez. Fue un grito pequeño, se parecía más que nada al balido de un cordero. Hasta entonces nada ni nadie había podido alcanzarte, rodeada de agua dentro de otro cuerpo, y durante unos segundos también estuviste intacta en el mundo, como muerta, encerrada en tí misma, sin respirar, y entonces respiraste, no sin dolor, y el mundo te entró a raudales (2015 [2021]:193).
Dejar que el mundo entre es nuestro desafío… El mundo es ancho y ajeno. ¿Puede entrar el mundo? ¿O construimos sentido del mundo a través de la narrativa–mundo que sentidiza nuestra experiencia vital? Vamos al tercero, En primavera:
No sabes lo que es el aire, y sin embargo respiras. No sabes lo que es el sueño, y sin embargo duermes. No sabes lo que es la noche, y sin embargo reposas en ella. No sabes lo que es el corazón, y sin embargo late regularmente en tu pecho, día y noche, día y noche, día y noche. (...) ¿Cómo es el mundo para un recién nacido? Luminoso, oscuro. Frío, caliente. Blando, duro (2016 [2021]:11).
¿Cómo es el mundo? Animarnos a narrar, animarnos a contar, en un cambio de posición que interroga sentidos, sensibilidades y desecha significados cerrados. La vida misma, la potencia del ser en el mundo interrogada por la naturaleza del nos y los impensados vínculos entre la vida y la muerte, lo natural e inmanente, como sujetos sintientes (Ahmed, 2019) en alianza con los humanos y no humanos, pensados multiespecies para sembrar mundos que terraformen con alteridades terráqueas (Haraway, 2019), perturbarnos para suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores nos remite aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos. Finalmente, el cuarto relato de la tetralogía, En verano:
(...) Tener un bebé sobre el torso desnudo, piel contra piel, es una de las cosas buenas de la vida, tanto para el bebé como para el adulto. Para los adultos, la piel de otro adulto es fuente de otras formas de placer, a veces tan intenso que en cuanto han cerrado la puerta y están solos en la habitación se arrancan la ropa y se estrechan el uno contra el otro, porque el deseo de una piel por otra piel, suave, lisa y desnuda, puede convertirse en un huracán en el transcurso de un instante. (...) Es bueno, a la vez que la buena sensación que despierta la visión de la piel pocas veces puede satisfacerse, cambiar de la distancia del ojo a la proximidad de la mano, porque organizamos el mundo según el ojo, no según la mano, en sociedades en las que casi todo el mundo es desconocido para los demás. (...) la piel está por tanto asociada a la ambivalencia, porque también mi piel desea estar cerca de otra piel, tal vez más que ninguna otra cosa, a la vez que lo teme y por ello procura evitarlo, o limitarlo. Entonces la añoranza de la piel se convierte en una especie de perro y la voluntad en una correa con la que lo tengo sujeto (2016 [2021]:362).
Piel, la que nos permite llenarnos de sentimientos, como un depósito de conocimientos, el pasaje de lo social a lo privado y la sujeción que incita la añoranza de mi piel junto a otra piel como reaseguro del contacto, del tocarnos y del sentir capa sobre capa como se reconstituyen las historias que nos hacen. Estos relatos dan cuenta de la piel como auténtica condición narrada del mundo, como tatuaje que graba capa sobre capa la identidad historizada, como reaseguro —al modo de Knausgard— autobiográfico que requiere de la escucha atenta, la conversación confiada y la honestidad implacable de una memoria reconstituida a partir de los relatos que condensan vidas.
O «todo lo que nos arranca de nosotros mismos» diría Carlos Fuentes y que cartografía la densidad de un tiempo que no corre como las agujas del reloj, un territorio que amplifica sentidos de las culturas que nos constituyen y una socialidad puesta en experiencia vital.
O el instante soberano del arte, de la vida, de la identidad, de la inestabilidad, que se abisma en los límites del ser, en la experimentación, en la libertad de todo lo que posee el poder de la contradicción, como lo presenta Almodóvar en La piel que habito.
En síntesis, la autobiografía puesta en términos de obra de arte, rompiendo las convencionales formas del relato moderno de ciencia, implica una forma que es su propio contenido, estar a las anchas en el mundo, vivir la condición biográfica como proceso de transformación intersubjetivo, como «crónicas del cruce» (Preciado, 2019). Así lo expresa María Lugones, «permitirnos saltar el cerco, viajar mundos, tener alegría de jugar, moviéndonos en una percepción amorosa que desborda los sentidos en la experiencia vital de la vida misma» (Lugones, 2021:56) o, retomando a Preciado (2019) animamos a entrar «con este gusano en el magma de la bestia y buscar los gérmenes de vida que, aunque desconocen, los rodean y que con una torsión de la mirada podrían ser tus yo —podrían ser tu propia vida—»(Preciado, 2019:38).
5. Fragmentos
Juan L. Ortiz, Juan José Saer, Julio Cortázar, Yanina Rosenberg, Julián López, Susan Sontag, John Berger, Carlos Fuentes, Karl Knausgard, Pedro Almodóvar, Cristian Alarcón…, hermanos elegidos, constelación de citas, inventario de fragmentos que, tal como los definió Rolan Barthes (1987 [2016]), son «briznas de sentido», raicillas aferradas a terrones de tierra fértil que nos recuerdan la sencillez de los jardines de los herbarios de Emily Dickinson, poeta y botánica: «Para que haya pradera se necesita un trébol y una abeja, / Un trébol, una abeja, / Y el ensueño. / Con el ensueño bastará, / Si las abejas escasean» (1997:359).
Entre Litoral y Mar del Plata, Alicia Camilloni nos acercó y juntos sembramos un jardín de afectos. Entre Río y Mar sumamos nuestra parcela al jardín planetario que imaginó Giles Clement y que Cristian Alarcón nos trajo en su novela, El tercer paraíso (2022):
Comprender a través de Clément que el paisaje es un territorio de afecto, una maravilla que contiene tanto la materia como el espíritu, me convence de lo necesario de la ceremonia: todos podemos plantar en este espacio porque cada humano es garante de lo vivo. (...) A medida que tengo herramientas botánicas y teóricas, una sensación de imbatible libertad me embarga y rozo peligrosamente la euforia, la felicidad (284).
6. Ser paisaje / Ser investigación
Río y mar, tal para cual. Nos une un jardín y el cuidado y la nutrición de una agenda compartida:
Cambio de posición del sujeto con respecto a la investigación educativa: relevancia de la experiencia sensible frente a la mera interpretación.
Valorización del diálogo entre disciplinas para comprender modos de habitar que multiplican los mundos posibles y deseados.
Desplazamiento de las prácticas artísticas a las prácticas estéticas para hacer lugar a las multi relaciones entre los órdenes histórico, natural y social.
Relevancia de las ficciones compartidas para indagar la complejidad de las condiciones y contextos educativos.
Creatividad metodológica como condición de posibilidad para desmarcarnos de las formas normalizadas de hacer ciencia.
Carácter performático de la investigación educativa en tanto práctica política que determina la acción para la transformación.
En ocasión de la primera versión de este texto, finalizamos nuestro diálogo con un «intercambio de dones» (Hyde, 1983 [2021]) entre río y mar: una pieza de arcilla del Taller de Cerámica de La Guardia, Santa Fe, y una pintura de Yuliana Scardapane, The Hut (2021).
Referencias bibliográficas
Ahmed, S. (2019). La promesa de la felicidad. Buenos Aires: Caja Negra.
Alarcón, C. (2022).El tercer paraíso. Buenos Aires: Alfaguara.
Arfuch, L. (2019). La vida narrada. Memoria, subjetividad y política. Villa María: Eduvim.
Barthes, R. (1987). Incidentes. Buenos Aires: La marca editora, 2016.
Berardi, B. (2017).Fenomenología del fin. Buenos Aires: Caja Negra.
Berardi, B. (2019).Futurabilidad. Buenos Aires: Caja Negra.
Berger, J. (2001). El tamaño de una bolsa. Buenos Aires: Taurus, 2004.
Berger, J. y Berger Y. (2022).Tu Turno. Barcelona: GG.
Braidotti, R. (2009). Transposiciones. Sobre la ética nómada. Barcelona: Gedisa.
Braidotti, R. (2022).El conocimiento posthumano. Barcelona: Gedisa.
Britzman, D. (2016). ¿Hay una pedagogía queer? O, no leas tan recto. Revista de Educación, año 7, n. 9, 13–34. Mar del Plata.
Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor.
Bruner, J. (2003). La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Buenos Aires: FCE.
Coccia, E. (2016).La vida de las plantas. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Coccia, E. (2021).Metamorfosis. Buenos Aires: Cactus.
Cortázar, J. (1964). Axolotl. En Cuentos Completos/1. Buenos Aires: Alfaguara, 1996.
Despret, V. (2022).Habitar como un pájaro. Modos de hacer y de pensar los territorios. Buenos Aires: Cactus.
Dewey, J. (1925). Experiencia y naturaleza. México: FCE.
Dewey, J. (1930). Democracia y Educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Morata, 1998.
Dewey, J. (1934). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós, 2008.
Dickinson, E. (1997). Poemas. Madrid: Cátedra.
Fisher, M. (2021).Lo raro y lo espeluznante. Buenos Aires: Altuna.
Fuentes, C. (1967).Cambio de Piel. Barcelona: Seix Barral, 1974.
Guattari, F. (2013).Líneas de fuga. Por otro mundo de posibles. Buenos Aires: Cactus.
Haraway, D. (2019).Seguir con el problema. Bilbao: Consonni.
Hyde, L. (1983). El don. El espíritu creativo frente al mercantilismo. México: Sexto Piso, 2021.
Knausgard, K.O. (2012). La muerte del padre. Mi lucha. Tomo 1. Barcelona: Anagrama.
Knausgard, K.O. (2016).Un hombre enamorado. Mi lucha. Tomo II. Barcelona: Anagrama.
Knausgard, K.O. (2015). En otoño. Barcelona: Anagrama, 2021.
Knausgard, K.O. (2015).En invierno. Barcelona: Anagrama, 2021.
Knausgard, K.O. (2016).En primavera. Barcelona: Anagrama, 2021.
Knausgard, K.O. (2016).En verano. Barcelona: Anagrama, 2021.
Lapoujade, D. (2017). Las existencias menores. Buenos Aires: Cactus.
Latouche, S. (2014). Límite. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
López, J. (2018). La ilusión de los mamíferos. Buenos Aires: Literatura Random House.
Lugones, M. (2021).Peregrinajes. Buenos Aires: Ediciones del signo.
Nancy, J. L. (2006).Ser singular plural. Bogotá: Arena.
Nancy, J. L. (2020). Un virus demasiado humano. Buenos Aires: Ediciones La Cebra, 2020.
Ortiz, J. L. (1937). Fui al río… En Obra Completa. Volumen I: En el aura del sauce. Santa Fe: Ediciones UNL – EDUNER, 2020.
Ortiz, J. L. (1941–1946) Ah, veo… En Obra Completa. Volumen I: En el aura del sauce. Santa Fe: Ediciones UNL – EDUNER, 2020.
Porta, L. (2021).La expansión biográfica. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras–UBA.
Porta, L. & Aguirre, J. (2019). Aportes del enfoque biográfico–narrativo a la comprensión de la docencia y la profesión académica en la universidad. Revista Faces, año 25, nº 53. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UNMDP.
Porta, L. & Ramallo, F. (2021). Los relatos de Susana y Alicia. Flujos (inter)dependientes y fragilidades humanistas entre lo íntimo y lo biográfico. Rutas de Formación. Prácticas y Experiencias, 12, 27–34. SENA, Bogotá, Colombia.
Preciado, P. (2019). Un apartamento en Urano. Buenos Aires: Anagrama.
Ramallo, F. (2020). ¿Cuál es el lugar de la pedagogía?: notas para desidentificar su disciplinamiento. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Vol. 5, n° 14.
Ricoeur, P. (2004). Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico. Buenos Aires: Siglo XXI.
Ricoeur, P. (2008). Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción. Buenos Aires: Siglo XXI.
Ricoeur, P. (2009). Tiempo y narración III. El tiempo narrado. Buenos Aires: Siglo XXI.
Rolnik, S. (2019). Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Buenos Aires: Tinta Limón.
Rosenberg, Y. (2019). La piel intrusa. Buenos Aires: Páginas de espuma.
Saer, J.J. (1997).El concepto de ficción. Buenos Aires: Ariel.
Schaeffer, J.M. (2000).Adiós a la estética. Madrid: La balsa de la Medusa, 2005.
Scott, E. (2021).Contacto. Un collage de los gestos perdidos. Buenos Aires: EGodot.
Solnit, R. (2021).Una guía sobre el arte de perderse. Buenos Aires: Fiordo.
Sontag, S. (1984).Contra la interpretación y otros ensayos. Barcelona: Seix Barral.
Tuhiwai Smith, L. (2017).A descolonizar las metodologías. Orkoien: Txalaparta.
Wayar, M. (2019). Travesti. Una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires: Muchas Nueces.
Yedaide, M.; Ramallo, F. & Porta, L. (2019). La cuirización de nuestros ambientes pedagógicos: imperfecciones, promiscuidades y urgencias. Revista de Educación, nº 18. Facultad de Humanidades, UNMDP.
Notas
Notas de autor

