



Reseñas
Reseña de: “La invención de nuestra América. Obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina”
Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSN: 1669-3299
ISSN-e: 2314-0208
Periodicidad: Semestral
núm. 26, 2022
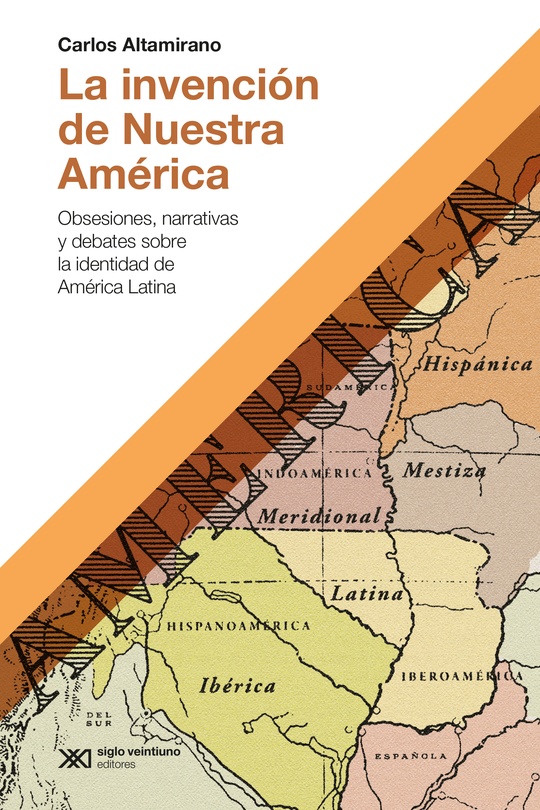 | . La invención de nuestra América. Obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina. 2021. Argentina. Siglo XXI Editores. 224 pp.. 978-987-801-094-6 |
|---|

¿De qué hablamos cuando hablamos de América Latina? ¿Cuál es la particularidad de “nuestra América”? ¿Cuál es su carácter propio? ¿Cuáles son las expresiones de dicho carácter? Estas preguntas, y otras similares, vinculadas a la identidad latinoamericana han desvelado y aun desvelan a los intelectuales nacidos al sur del río Bravo.
El libro de Carlos Altamirano, La invención de Nuestra América. Obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina (2021), trae estas preguntas al centro de la escena, así como las respuestas esbozadas a las mismas por parte de la “inteligencia” latinoamericana, y nos lleva por un recorrido rico y crítico de la historia intelectual sobre la identidad de América Latina.
La obra se compone de unas palabras introductorias y siete apartados. Los primeros cuatro apartados resultan de una serie de trabajos sobre historia intelectual que el autor había presentado en congresos, seminarios y cursos universitarios entre 2013 y 2015. Los tres finales se corresponden con producciones originales más recientes. Todos ellos abordan desde distintos ángulos o con diferentes énfasis la preocupación por la identidad colectiva de América Latina. El espíritu que atraviesa el libro es el de rastrear y definir cómo se construyó y reconstruyó la identidad latinoamericana a lo largo del tiempo.
El primer apartado, titulado “Un largo desvelo”, opera como una apertura a las discusiones que se presentan a lo largo del libro. Altamirano plantea que las convulsiones políticas, las crisis civilizatorias, las reuniones de intelectuales, la aparición de nuevas hermenéuticas, nuevos modos de examinar e interpretar el temperamento colectivo, se presentan como situaciones que sacan a relucir la preocupación por la identidad, y que han operado manteniendo el desvelo por el ser o el carácter de las sociedades del subcontinente. Asimismo, identifica distintos hilos con los que se ha tejido la preocupación por la identidad latinoamericana –como por ejemplo las discusiones en torno al nombre mismo de América Latina, el tema del mestizaje, del criollo, del populismo, del realismo mágico entre otros- a algunos de los cuales le sigue el rastro en los apartados sucesivos.
El segundo apartado, ¿Qué América somos? Debates y peripecias de una denominación, pone el foco en el origen y el ascenso de la idea y el nombre de América Latina. Para ello, dando muestra de erudición y de una lectura fina y crítica, Altamirano pone en tensión distintas producciones, diálogos y revisiones abocadas a esta temática. Plantea la importancia de las contribuciones Arturo Ardao y Miguel Rojas Mix en relación al nombre y la idea de América Latina, asociadas a un posicionamiento reactivo de “nuestra América” frente al expansionismo e imperialismo, tanto de Europa como de Estados Unidos. Señala la relevancia del aporte de John Leddy Phelan sobre las influencias del filón latinista francés en la génesis de la expresión América Latina, así como también de las rectificaciones que los investigadores latinoamericanos antes mencionados, entre otros, establecieron a la lectura de Phelan. Reconoce, asimismo, la inflexión peninsular, “hispanoamericana”, que tuvo lugar inicios del siglo XX, tras la guerra de 1989 entre Estados Unidos y España, cuando las ideas y formulas retóricas del latinismo toman especial fuerza en la inteligencia latinoamericana. Finalmente, advierte que el nombre y la idea de América Latina terminan de posicionarse, no sin reservas ni disconformidades, cuando Naciones Unidas lo adopta como denominación oficial para referirse a los países del subcontinente y se crea dentro de su ceno la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
El tercer y cuarto apartado, titulados “Condición criolla, identidad latinoamericana” y “Representaciones de la conciencia criolla”, respectivamente, orbitan en torno a la idea del “ser criollo” en los discursos historiográficos clásicos y en las revisiones críticas más contemporáneas. El primero de estos apartados recupera las contribuciones de Alamán y Mitre, entre otros, para dar cuenta de las grandes narrativas del siglo XIX sobre la condición criolla. Estas identifican al criollo como sujeto social y político que durante el periodo colonial se presenta como oprimido por los peninsulares, y, luego, como sujeto revolucionario, que lidera las luchas por las independencias e impulsa la ruptura del lazo colonial. Asimismo, repara en las revisiones historiográficas, especialmente en aquellas realizadas durante la segunda mitad del siglo XX, que complejizan el esquema narrativo de la emancipación que planteaba la oposición entre españoles y criollos. Estas revisiones suman al análisis otros clivajes sociales y étnicos existentes antes y después de la ruptura con España y tuvieron incidencia en la misma. El segundo de los apartados aquí mencionados extiende el examen del tema poniendo en diálogo una serie de autores que han centrado sus estudios sobre la conciencia criolla y sus vínculos con la identidad cultural del subcontinente. Se destacan en este punto posiciones que resaltan el “patriotismo criollo” como ideología política que sustentó la identidad nacional y las luchas independentistas, así como aquellas vinculadas a la “autocrítica” de la conciencia criolla. Estas últimas reparan en cómo la conciencia criolla ha operado como un dispositivo ideológico de encubrimiento y legitimación del pasado opresor que habían desempeñado los criollos por sobre los pueblos indígenas durante el periodo colonial, pero, también, luego de la independencia, cuando la elite criolla se erigió como clase dominante. Conforme a estas lecturas, este rol de opresor implica una actitud de rechazo y desprecio para con las sociedades autóctonas, que da cuenta un marcado eurocentrismo de la conciencia criolla que incide en la identidad cultura latinoamericana.
El quinto apartado, titulado “Universalidad europea y particularidad americana”, y el sexto, “La originalidad como tarea”, abordan el problema identitario haciendo eje en el análisis de las controversias sobre la identidad latinoamericana en el campo intelectual –en la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, etc. Los desarrollos del quinto apartado se concentran en las discusiones suscitadas en torno al XIV Congreso Internacional de poetas, ensayistas y novelistas y a la VII Conversación de la Organización de Cooperación Intelectual de Naciones Unidas, ambas reuniones celebradas en Buenos Aires en septiembre 1936. Gran parte de la comunicad intelectual latinoamericana se reconocía deudora de la cultura europea, en la cual se había formado, al mismo tiempo que destacaba signos de originalidad cultural latinoamericanos. Para presentar los intercambios sobre este punto –originalidad versus mera copia-, Altamirano recupera y expone con erudición y talento para sintetizar, planteamientos sobre el internacionalismo de la elite ilustrada latinoamericana y sobre la importancia –o no- de la tradición hispanoamericana en la identificación de la originalidad de intelectual de América Latina. El examen de la originalidad latinoamericana en el campo intelectual continúa en el sexto apartado, particularmente centrado en el análisis de la crítica y la historia de la literatura latinoamericana. Allí se deja entrever, centralmente examinando las producciones de la generación de 1837 en Argentina, el campo contencioso que se configura alrededor de la originalidad, de la particular voz, de las creaciones literarias de nuestros países.
Finalmente, el libro cierra con un último apartado, “Apéndice. Anotaciones sobre una literatura”, el en que se presentan reflexiones acerca la noción de “identidad”, recuperando aportes y discusiones de distintas disciplinas de las ciencias sociales. El autor, reconoce y presenta, sintéticamente, diferentes contribuciones teóricas de sociólogos, antropólogos, filósofos y psicoanalistas sobre la materia. Toma posición respecto de las distintas perspectivas teóricas presentadas y plantea que la identidad no es algo que uno trae consigo, sino que es el resultado contingente y nunca enteramente acabado de un proceso de interacción entre el interior y el exterior de cada subjetividad (2021: 218).
Este último apartado, que bien podría estar sobre el inicio de la obra, ilumina teóricamente los capítulos anteriores y da cuerpo al planteo presentado en el apartado de apertura sobre la importancia de construir una historia intelectual que rastree como se construyó y reconstruyó la identidad latinoamericana a lo largo del tiempo.
Si bien el libro no tiende a integrar los distintos tópicos sobre los que aborda la cuestión de la identidad de América Latina en los diferentes aparatados, lo que le da un carácter de recopilación de publicaciones más que una obra integral, se presenta como una publicación interesante para adentrarse en las discusiones históricas sobre la identidad latinoamericana, en tanto desarrolla un destacado estado de la cuestión sobre sobre esta temática. Su mayor activo, no obstante, quizás se desprenda de la concepción de identidad a la que adscribe Altamirano, y que demanda continuar reflexionando sobre nuestro “ser” latinoamericano. La construcción de la identidad latinoamericana se presenta como un proceso abierto que justifica el desvelo y el esfuerzo de los intelectuales en la actualidad preocupados por la concepción de “nuestra América”.

